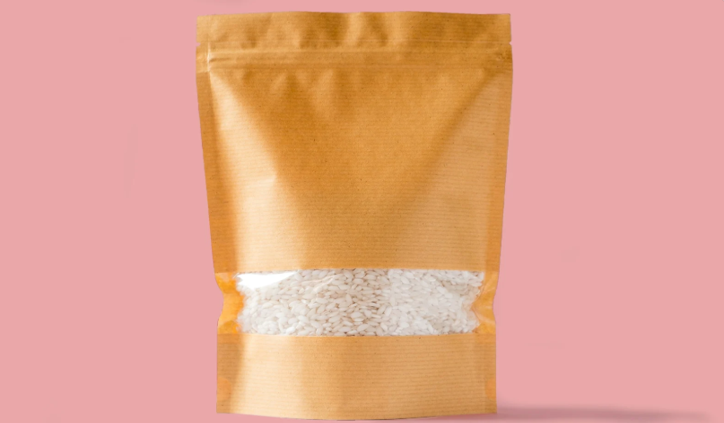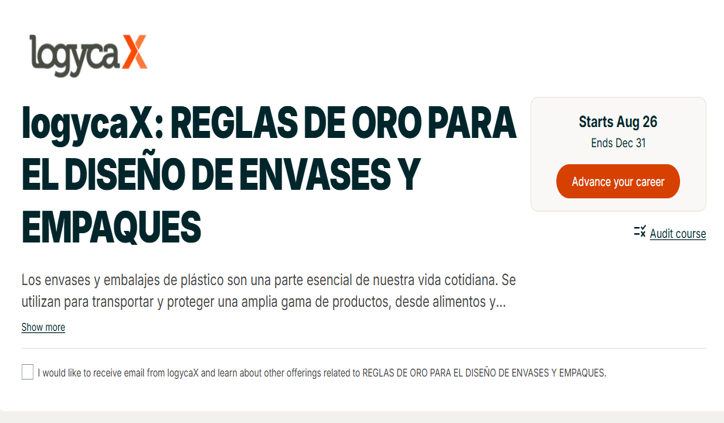En el marco del Food Pack Summit 2025, organizado por la Cámara de la Industria Alimentaria (CACIA), Juliana Cortez, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), abordó las negociaciones más recientes de un tratado internacional vinculante impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyo objetivo es poner fin a la contaminación por plásticos.
Desde marzo de 2023, ALAIAB participa como miembro observador en estas discusiones.
“Estos espacios son sumamente relevantes para generar diálogo interno. Mi reto es contarles, de manera breve, cómo se está configurando el panorama regulatorio en torno a los plásticos y su impacto en la industria de alimentos y bebidas”, señaló Cortez.
Según explicó, la idea inicial era contar con un tratado global para finales del año pasado; sin embargo, debido a la complejidad de los temas aún no se ha logrado concretar. Actualmente, el proceso sigue en construcción.
“El próximo año se prevé iniciar la etapa de firma y ratificación por parte de los países miembros, proceso que, como saben, deberá incorporarse dentro de los marcos normativos”, dijo.
En términos concretos, lo que plantea este tratado es lo siguiente, indicó:
-
- Regulación de polímeros plásticos: moratoria a la producción primaria de polímeros plásticos o prohibir, limitar o reducir la fabricación, importación y exportación de polímeros plásticos vírgenes. “Esto podría traducirse, por ejemplo, en cambios en la disponibilidad o en el costo de las materias primas, lo que representa uno de los puntos centrales que ha dificultado el avance de la negociación”, comentó.
- Criterios para determinar y priorizar los productos plásticos problemáticos: presenta riesgo ambiental por uso o fuga del producto; contiene químicos que supongan un riesgo, no es susceptible de reutilización, reciclaje o compostaje; o irrumpe en la economía circular. “Este punto es especialmente relevante para la industria, ya que los envases son clave en la inocuidad alimentaria. Sin embargo, los criterios planteados resultan ambiguos y podrían aplicarse de manera arbitraria, afectando materiales que cumplen funciones esenciales. Además, basta con cumplir uno de los criterios para que un producto sea clasificado como problemático, lo que lo hace demasiado restrictivo y podría llevar a prohibiciones injustificadas de materiales que, con la infraestructura adecuada, sí pueden reciclarse o valorizarse.”, compartió.
- Impulsar el diseño para la circularidad y fomentar la I+I+D (la investigación, la innovación y el desarrollo) y el uso de alternativas sostenibles y más seguras y de sustitutos que no sean plástico.
- Facilitar una transición justa, que incluya de manera inclusiva al sector informal de gestión de residuos.
- Fortalecer el manejo de residuos: establecer sistemas REP para incentivar el reciclaje, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales.
- Ayuda financiera: explorar oportunidades de financiación innovadoras y de otro tipo a escala nacional o mundial para hacer frente a la contaminación por plásticos en las que los recursos del sector privado puedan desempeñar un papel importante. Entre ellas: tarifas, impuestos y gravámenes sobre el plástico para generar ingresos que financien iniciativas para reducir los residuos plásticos. Por ejemplo, para financiar los objetivos del instrumento, incluidos programas de reciclaje, rediseño de productos, campañas de concientización. “Nuestra región es una de las que más demanda recursos y transferencias tecnológicas. En el ámbito del Grupo de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Grulac) si bien no existe consenso en todos los temas, sí lo hay en torno al financiamiento necesario para cumplir con las obligaciones. En este punto, se insiste especialmente en que los países productores contribuyan económicamente para hacer frente a dichos compromisos.”, manifestó.
¿Por qué es relevante este tratado para nuestra región?
Para Cortez, este tratado adquiere una relevancia especial para América Latina y el Caribe, ya que:
- En primer lugar, resulta clave para la alineación en materia de marcos regulatorios nacionales. Muchos países, tanto dentro como fuera de nuestra región, carecen de leyes específicas para la gestión de envases y no cuentan con un marco normativo. Este instrumento busca precisamente promover ese marco común.
- Este instrumento actuaría como catalizador para la creación de nuevas regulaciones.
- Oportunidad para fortalecer las capacidades nacionales por medio de herramientas técnicas y de financiamiento.
Responsabilidad Extendida del Productor
Una de las herramientas más mencionadas tanto en las negociaciones globales como en las legislaciones regionales emergentes, acotó Cortez, es el concepto de responsabilidad Extendida del Productor, la conocida REP.
“Reconocemos que este tema genera cierta inquietud debido a sus implicaciones.”, mencionó la experta.
REP es una política ambiental que hace a los fabricantes e importadores responsables de la gestión de sus productos (envases y embalajes) una vez que se convierten en residuos, a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo la etapa post-consumo.
Es un enfoque basado en el principio “quien contamina paga”. Esto significa que los costos y la organización de la recolección, clasificación y reciclaje (o disposición adecuada) se trasladan de los municipios a quienes los ponen en el mercado.
Bajo la estrategia REP el productor es responsable no solo de cumplir estándares de inocuidad y ambientales durante la fabricación y vida útil del producto, sino también de organizar y financiar la recolección, reciclaje u otra disposición final adecuada de ese producto al final de su vida útil.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere que no hay un modelo único para REP, pero sí condiciones habilitantes universales:
- Un marco normativo claro
- Metas realistas pero ambiciosas
- Infraestructura de reciclaje disponible
- Participación activa de la industria, educación pública para asegurar que los consumidores colaboren (por ejemplo, retornando los productos o separando residuos)
“Desde ALAIAB consideramos que este tratado representa una oportunidad clave para fortalecer la infraestructura y las condiciones específicas de cada país en la gestión de residuos. Sin embargo, su éxito dependerá de que la implementación sea gradual, con plazos realistas e infraestructura adecuada, además de asegurar su compatibilidad con los marcos regulatorios y sanitarios locales. Es esencial reconocer y potenciar los esquemas ya existentes, así como abrir espacios de diálogo técnico entre la industria, los gobiernos, la academia y la sociedad civil. Finalmente, el desafío requiere la participación activa de todos los actores involucrados, pues no puede recaer como responsabilidad exclusiva de un solo sector.”, concluyó la experta desde Buenos Aires, Argentina.
Le invitamos a ampliar la información en el video adjunto.